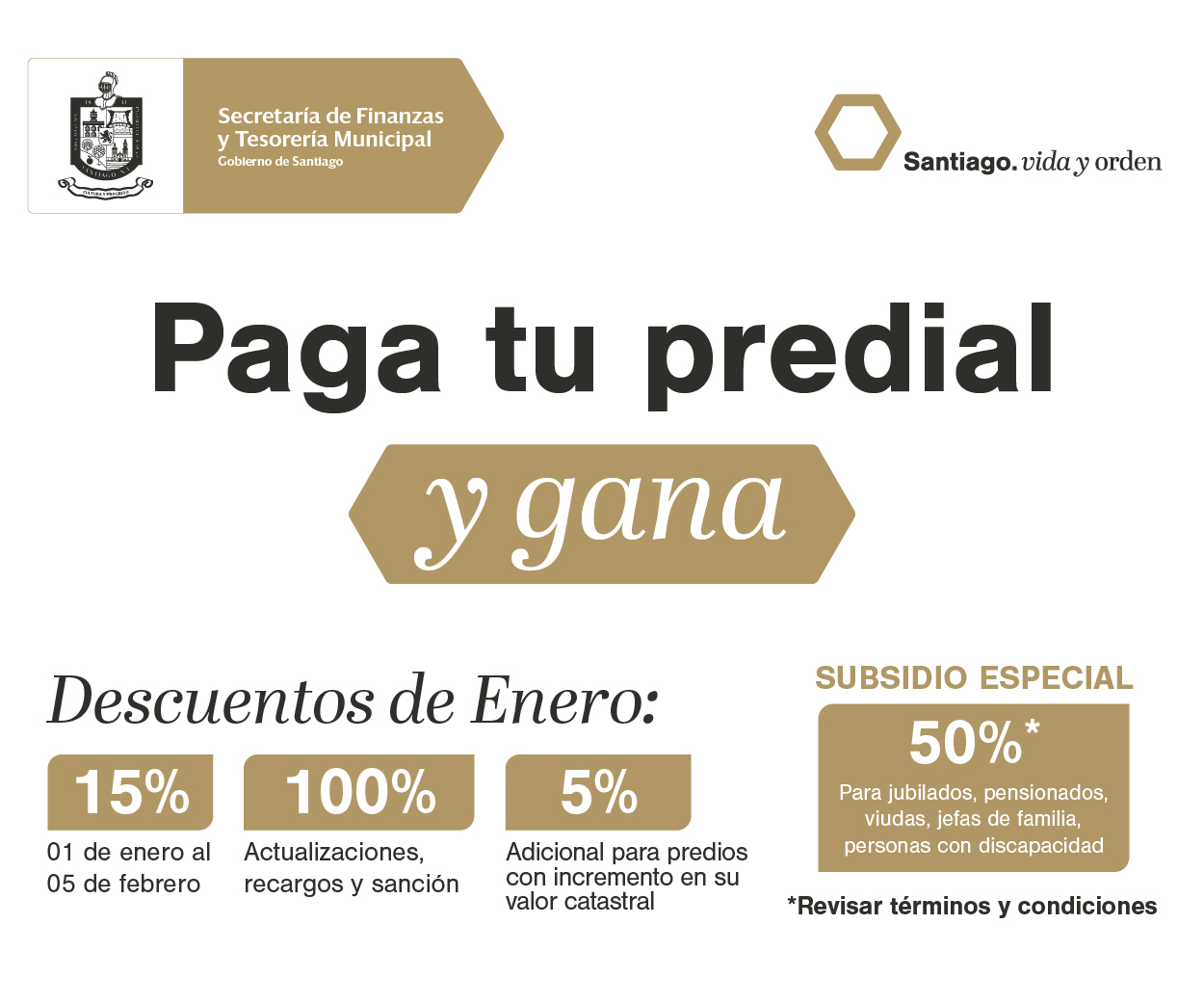Todos hemos jugado el juego del Barril de los Changuitos (Monkey Barrel), y esa misma fue la analogía que mi brillante amiga Catalina me dijo cuando me llamó para darme el pésame por el fallecimiento de mi mamá, me dijo: “Y de pronto nos convertimos en el changuito de mero arriba. ¡Bienvenida al club de los Adultos Huérfanos!”
Y sí. Cuando mueren nuestros padres, no importa qué edad tengamos, ese sentimiento de orfandad nos invade…será por muchas razones: porque la jerarquía y los roles familiares se reacomodan, porque nos asusta que la familia -que giraba en torno a nuestros padres- de pronto se disperse, porque inevitablemente pensamos que, nosotros somos los que seguimos a emprender el viaje a la eternidad…No sé.
Solo sé que aun que ya seamos hijos “viejos”, el sentimiento de orfandad es real. Mientras tenemos padres vivos, seguimos sintiéndonos hijos solicitando consuelo, consejo, apoyo, o simplemente ese “cobijo emocional” que representa el hecho de tener padres y nos llamen “hijo” o “hija”.. Y de pronto, ya no. De pronto ya somos nosotros los hijos viejos, adultos muy creciditos, los que estamos en la primera fila, en la punta, como el changuito de mero arriba, jalando a los que vienen detrás…a los hijos nuestros, a los nietos. De pronto, ya estamos al frente de la máquina del tren de la vida.
De pronto, ya no suena el teléfono a primera hora en la mañana y que en la pantalla aparezca el nombre: “Mamá”. De buenas a primeras, ya no está la persona que se atrevía a decirnos nuestras verdades sin dudar que, aunque nos doliera nos lo decía por nuestro propio bien, de la manera más honesta y sincera…y a veces, con brutal claridad. De pronto es como si se rompiera una rutina añeja, una costumbre poderosa, y, como burros de molienda, acostumbrados a una ruta repetitiva, sucede como si el carro quisiera conducirse solo a la casa donde nuestros padres ya no están, pero a donde íbamos con tanta frecuencia por tantos años. A tocar base, a reencontrarnos con el hogar donde nos criamos, al seno, al nido, en el que tantas veces encontramos el refugio y pertenencia que no hallábamos en ninguna otra parte.
Entonces llega el día en el que hay que sacar sus cosas de donde siempre las guardaron con tanto cuidado; ponerlas en cajas, donarlas, regalarlas, quedarnos con algunas…Sus ropas todavía conservan sus aromas, huelen a ancianidad pulcra, a ancianitos limpios…y luego aparecen las fotos viejas, imágenes de sus infancias y juventudes, de su boda y de los inicios de la familia, de las vacaciones y viajes por carretera sin dinero y con una hielera llena de sándwiches de atún o tortas de huevo con chorizo y frijolitos en pan francés y un termos con limonada al tiempo, para comerlos debajo de algun huizache a la orilla del camino entre pueblo y pueblo; de las Navidades y los cumpleaños con pasteles caseros…y pienso que desde que mis padres apenas rondaban los treinta años, a mí, ya me parecían “viejos” ya era “gente grande”…Eran ellos un señor y una señora cuya tarea era cuidar de mi y de mis hermanos, asegurar nuestro bienestar…así los pensé por muchos años: ese era, -según yo- el único propósito de sus vidas. Y a cambio de ese propósito cumplido con singular esmero, yo los quería.
Pero ahora soy huérfana, una mujer adulta, rayando en la tercera edad, y huérfana. Junto con mis hermanos, soy la changa de mero arriba en este barril familiar. Y las cosas se sacuden,, luego se acomodan, los roles cambian, las dinámicas se modifican, las rutinas se alteran, los sentimientos afloran y uno tiene que ubicarse en este nuevo mapa de la existencia. He llegado ya al Club de los Adultos Huérfanos, de esos que nunca estamos listos para asumir el inevitable rol de ser las cabezas de la familia, asumir las ausencias paternales, mantener la cohesión, la unión, el vínculo que mis padres procuraron con tanto ahínco. Ahora somos, mis hermanos y yo, los changos de mero arriba en el árbol familiar.