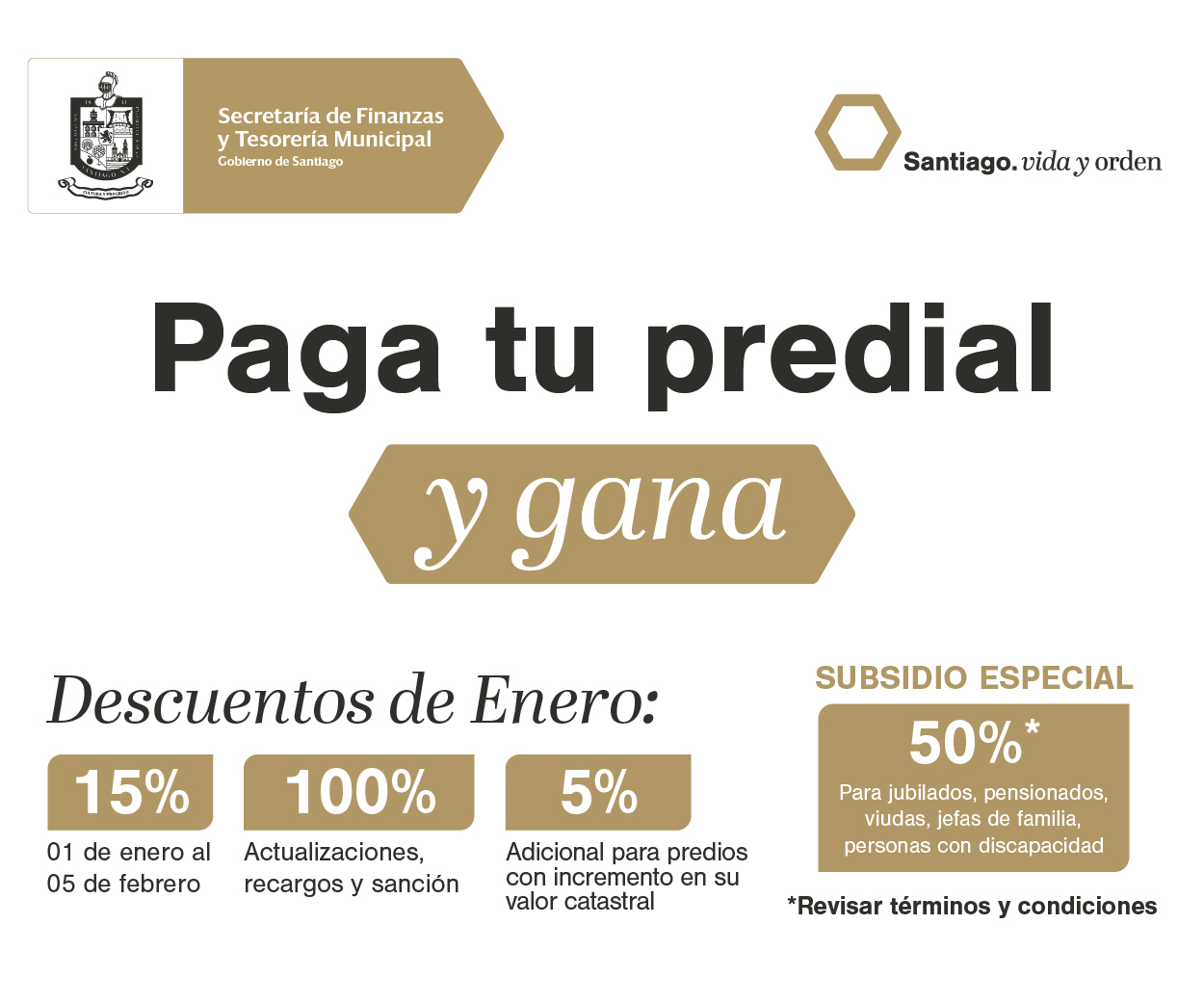Un día de enero de 1998 llegó el profesor y periodista José Luis Esquivel a un pequeño restaurante de comida italiana de mi propiedad, y de reciente apertura en Monterrey por el rumbo del Obispado. Estaba decepcionado del periodismo tras mi regreso de Italia, tres años antes, como corresponsal internacional, que quise refugiarme entre las pizzas y las pastas. Pero esa distracción culinaria me duró poco tiempo.
—Te vengo a proponer que vuelvas al periodismo. Un alumno que tuve en la UDEM va a abrir un nuevo periódico en Reynosa que se llamará Hora Cero, y me pidió que le recomendara a una persona con perfil de director editorial. Le respondí que conocía a la persona indicada, o sea tu. Nada pierdes con ir—, me dijo.
Al principio su propuesta no me entusiasmó. Mi vuelta a México no había sido como esperaba. Anduve de un lado para otro en El Diario de Monterrey, en El Norte, en TV Azteca México y en
El Centro de Irapuato donde mi ingreso incomodaba a la alta jerarquía en las redacciones, desde un editor hasta un subdirector o director editorial.
Meses antes llegó como cliente Federico Arreola a la trattoría Primo Piatto (Primer Plato), donde mis principales comensales eran reporteros amigos o conocidos de diversos medios. Uno de los meseros lo reconoció y me avisó mientras estaba en la cocina preparando uno de los platillos. Minutos después pasé a su mesa a saludar al entonces poderoso director de El Diario de Monterrey.
Un 31 de diciembre de 1995 Arreola había ordenado mi despido de ese periódico porque le había rechazado un ascenso como editor de la sección local con mejor sueldo, pues quería seguir siendo reportero. La orden se la dio a Horacio Salazar (QEPD), en ese entonces director editorial, y la escuché en una sala de juntas. Pasé a la gerencia y me dieron un cheque, bien recuerdo, de unos 10 mil pesos de ese entonces.
—Deja este negocio, no es lo tuyo. Te vuelvo a ofrecer ser editor de locales y nos irá bien porque vienen mejores cosas en la empresa (el proyecto de Milenio años después)—, me propuso Arreola sentados en su mesa siendo testigo su asistente mujer cuyo nombre olvidé. Agradecí su oferta pero la rechacé, no sin antes recordarle que él mismo me había despedido.
—Estoy a gusto en este restaurante Federico. Seguramente no es lo que hubiera querido al volver de Italia. Además no quiero regresar a un periódico por el momento porque mis experiencias no han sido las mejores. Donde los que eran mis amigos se convirtieron en enemigos. Y otros que, sin conocerlos como en TV Azteca México, me los eché encima sin motivo—, insistí.
Así que, por mera curiosidad, le hice caso al profesor José Luis Esquivel quien me sugirió: “Ve sin compromiso a Reynosa a conocer a Heriberto Deándar Robinson, no pierdes nada. Está joven, es el junior del dueño del periódico El Mañana que está por iniciar Hora Cero”.
Y un día manejé por la carretera hacia la frontera de Tamaulipas junto a mi pequeña Andrea, de nueve años, y su mamá Irma. Con Heriberto había echo la cita por teléfono y quedamos de vernos en el Hotel Virrey donde me hospedó, para luego conocer las instalaciones de Hora Cero que imprimiría su primera edición mensual tabloide a fines de febrero de 1998.
Esa misma tarde lo conocí en persona cuando llegó en una camioneta. De piel blanca, cabello rubio chino, ojos entre verdes y azules y de complexión robusta; debió vestir pantalón de mezclilla, cinto piteado, camisa y botas vaqueras y gruesa chaqueta porque era invierno. Tenía 27 años y yo 34. Parecía todo: ganadero, agricultor o comerciante, menos dueño o directivo de un periódico de los que conocía en Nuevo León.
Me llevó rumbo a la carretera Ribereña, dejamos atrás El Mañana de Reynosa donde era director editorial del principal matutino de la ciudad, y nos paramos frente a una bodega de paredes color claro. Estaba cerrada y quiero admitir que la primera impresión de las instalaciones me dejó con más dudas que certezas. Ni tantito se parecía a las fachadas de de El Diario, ni de El Porvenir, menos de El Norte.
—¡Aquí pronto nacerá Hora Cero y quiero que me vengas a ayudar a hacerlo grande!—, me invitó con más entusiasmo del acostumbrado cuando había recibido otras ofertas de trabajo.
Seguramente había visto mi cara poco o nada convencido al ver Hora Cero por fuera.
Pasaron los meses y en una llamada acepté dejar el glamuroso mundo periodístico de ese entonces de Monterrey para irme a Tamaulipas, a donde había casi jurado no ejercerlo desde que me vine a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1981. Y le pedí unas semanas para preparar mi viaje a Reynosa.
Tenía la confianza en mi mismo de que pronto Hora Cero crecería y sería reconocido por sus contenidos editoriales que acepé el modesto sueldo que me ofreció, muy por debajo de lo que años atrás había ganado en los medios donde me despidieron o había renunciado. Y llegó la primera semana de abril de 1998.
Nunca olvidaré mi primer día cuando se levantó la cortina metálica de la entrada de Hora Cero: había una recepción con una persona para atender al público, y en un espacio estaba un pequeño escritorio que era de Heriberto; otro de Claudia su hermana, la gerente; y una computadora de César Estrada, quien era jefe de producción. Jaime Eligio era el único chofer, Verónica Sáenz, la editora, y Adolfo Kott, el único reportero. Los operadores de la rotativa iban cada mes a imprimirlo.
—¿Y mi lugar?—, pregunté a Beto, como lo sigo llamando y que había pasado por mi esa mañana al hotel donde me hospedó, me presentó y me acomodó donde pudo. Me quité el saco y la corbata, obviamente.
Escribí estos párrafos porque ahora que estamos cumpliendo los primeros 25 años me han preguntado: ¿cómo llegaste a Hora Cero? ¿Cómo conociste a Beto? ¿Por qué te fuiste de Monterrey?